¡Canta, Verdad, sobre tu enemigo! Solo
tú lo conoces... por tu vida pon tu ser en mi voz, y yo seré quien
hable.
¿Me has abandonado? Todo cuento toco
queda ahora corrompido. Pero deseo contar mi historia, sin velos ni
lágrimas. No es mi amor a ti quien me empuja, pues hace tiempo que
no queda de el nada, sino mi amor a un ser superior, a una conciencia
casi pura, de la que temo por mi maldición haber perdido el favor.
Así pues, con o sin tu consentimiento,
contaré mi historia.
Esta es la obertura del fin de mi alma.
Descendía a lo profundo, allí donde
los demás pierden sus propias sombras y donde todo es claro, como la
luz misma. Fue allí, en el centro de la Tierra, el lugar para el cual la luz de los
aplastantes carros de fuego del metro es un ruido lejano y mundano,
donde conocí a Menéfides. La desesperación me había postrado a
sus pies. No se puede ver allí donde hay demasiada luz, y el trono
de Menéfides es como un sol de plata. Su blanca desnudez y sus
labios rojos me sedujeron. Ero yo mismo, un Yo superior, era mi
conciencia reflejada en un espejo negro y sin sombra. Durante años
hice el amor con Menéfides, y el placer no tenía fin. Era una
presencia allí donde mi cuerpo estaba. Y aprendí a despertar sus
monstruos. Los dioses antiguos cobraron poder, y lo perdió el Dios
nuevo. Un usurpador sin gracia, un rey sin consuelo. La ciudad latió
con fuerza.
La catedral de metal que había sido mi
lugar, se quebró como la madera. Crecieron flores en los barrotes de
la barandilla, flores vivas y venenosas. Cubrieron las metálicas
flores de hierro. La muerte estaba cerca, al acecho. Triste me
doblegué sin consuelo, y probé el sabor de la rosa del infierno.
Menéfides apareció entonces de nuevo,
cuando yo ya lo había olvidado, me tendió su mano, y sus azules
ojos me miraron con piedad. Me sacó de aquel lugar maldito, la
iglesia celeste y vegetal que me prometía la tumba del olvido.
Me abandono allí donde la senda a la
ciudad se torna gris. Allí, junto al asfalto, me habló una musa
extraña. Era un hombre pelirrojo, con rasgos de lobo. Me habló de
un extraño río, y de como las rosas de la catedral vegetal bebían
de sus lágrimas. Pero no recordaría hasta tiempo después sus
palabras.
La ciudad antigua es reino del
innombrable. Allí el poder de Menéfides es infinito. Solo quien se
lo ha follado puede ver sus sutilezas. Todo allí es puro engaño.
Engaño para el engaño. Pero yo había sido uno con Menéfides.
En las altas paredes de piedra, con mil
ángulos en un patrón inimaginable, un mural había cobrado vida. A
sus pies se celebró una gran cena, y yo estuve invitado. El banquete
era inmenso. Las figuras se inclinaban, deformadas por el fuego de
mis propios ojos. Figuras de túnicas blancas y vaqueros apretados.
Entonces un hombre vomitó el cordero
ensangrentado que había estado saboreando. Pero, con otra arcada,
expulso su mismo estomago, con una más sus pulmones, y por último
su corazón. Y allí quedó solo su piel, vacía y sin soporte. Pero
entonces me acerqué, y con un cuchillo de la gran mesa la rasgué en
dos. Su interior era de oro, un forro tejido en las profundidades de
una fabrica septentrional. Se la regalé a uno de los mendigos que
se alimentaban las migajas que abandonaban los ricos del banquete y el,
vestido con la piel de un traidor, fue devorado por los otros
mendigos. Entonces descubrí que mis actos eran todos obra del mismo
Menéfides.
Yo estaba maldito. Y la añoranza de
sus alboradas mejillas y su cuerpo me hicieron actuar como un hombre
sin alma. Sus cabellos oscuros como el pubis de un joven negro, eran
todo mi pensamiento. Y sus ojos me taladraban en todos las sombras a
las que llegase el azul del cielo. Lo busqué en todos los lugares,
recorrí errático pueblos y ciudades. Vagabundo sin excusas, loco de
amor febril, perseguí sus huellas y su aliento.
Lo encontré en brazos de una mujer.
Cayeron al mundano río mi alma
acompañada de mis lágrimas. En mi habitación me retorcí como un
condenado frente al cadalso. La muerte me esperaba. Desnudo en mi
cama, reconocí una cicatriz, dejada por la gula del banquete
maldito. Me vi morir cada noche al dormir, y cobrar vida al
despertar. Fueron mis sueños todo mi anhelo, pues eran obra de
Menéfides y era de el todo lo que me quedaba. Como una droga me los
inyectaba en todas partes. Tirado junto al tranvía, o en alguna
calle escondida. A nadie le importaba en la ciudad. Allí amaban mi
cartera y nada más.
¡Me había traicionado! Jamás me amó,
todo había sido obra de Menéfides por mi mano. Todos los orgasmos
una ilusión, y nuestros cuerpos entrelazados un despropósito sin mi
comprensión.
Y estaba maldito. Como en una mujer
fértil, su germen había crecido en mi interior. Y brotaron de mis
labios enredaderas. Todo era ya el. Y estaba en todas partes.
Y dormí en mil camas, sin encontrar en
ninguna la calma.
Entonces recordé a la musa, y decidí
descender al río. Lo guardaba un apuesto joven rubio. Tuve que pasar
con el toda una noche antes de que me dejase pasar. Pero reconoció
en mi la marca de Menéfides que el mismo había recibido. Me abrió
las puertas y me acompañó a la orilla. Allí, tranquilo, me dejo
beber de sus aguas. Sabían a sal.
Pero yo seguí siendo yo. Me giré al
joven, y con voz tenue le pregunté que había ocurrido. Me sonrió
con ternura, y me dijo que nada. Los malditos no podían participar
de la grandeza del olvido. Para ello requerían algo que Menéfides
no podía truncar: la locura. Y la única forma de conseguirla era la
ceguera luminoso, el olor hueco y el verde de la absenta. Me dijo que
yo debía ser un otro para engañar al dios amargo.
Aquello fue horrible. No quería
aceptarlo. No quería volver al gran banquete. Esperé a las orillas
del río. Una noche brindé con aquel joven, y de la planta de mi
boca comenzaron a salir flores. Aquello era belleza pura. Las
reconocí: eran las rosas de la catedral. Así era, pues, como
crecían.
Solo unas gotas de alcohol de los
labios del joven habían hecho aquello... ¡De que no sería capaz el
banquete! Pero tenía miedo. La muerte estaba cerca, y no se
apiadaría de los genios. De modo que permanecí entro los guijarros
bañados por el río del olvido. Tenía que haber otra manera.
Me acerqué de nuevo al líquido, y
hundí mi cabeza en su espuma. De nuevo aquel sabor...
Entonces volvió a mi el recuerdo
primordial. ¡Lágrimas! ¡Mis lágrimas!
Aquel descubrimiento me lleno de
fuerza. Aquello era el gran río: el eterno llanto de la humanidad...
¡mi humanidad!
Aprendí a hacer que las flores
brotaran de estas lagrimas: lagrimas nuevas, flores nuevas. Y me
mutilé las muñecas para llorar. Introduje en ellas el cableado
binario, y decidí que la única forma de ser olvidado era ser
recordado.
Pero no duró esta alegría. De la nada
surgió El, con su cuerpo perfecto, su masculinidad y su belleza. Y
se reía de mi. Pues el me había creado tal y como era, y como tal
iba a morir.
Pues esta es la maldición de
Menéfides: El dios de la mentira te otorgará sus dones a cambio de
no ser jamás amado. Pues no puedes expresar ya otra cosa que su
obra, y nunca a nadie podrás decir ¡Te amo! Y que sea cierto.
A ti, mi Rosa... a ti, que no te amo
como amaba a Menéfides, sino de esa otra manera, quiero salvarte de
la maldición.
Comprendí que no quedaba alternativa.
Me senté entre las flores, y en su olor me masturbé con la luna.
Ahora espero a la muerte. Se oye una orquesta lejana... quién sabe.
Ya solo espero morir con un orgasmo en
la boca, besándote a ti, Menéfides. Nuestras lenguas entrelazadas y
sodomizando a la Verdad...
¡Jodamos una vez más!
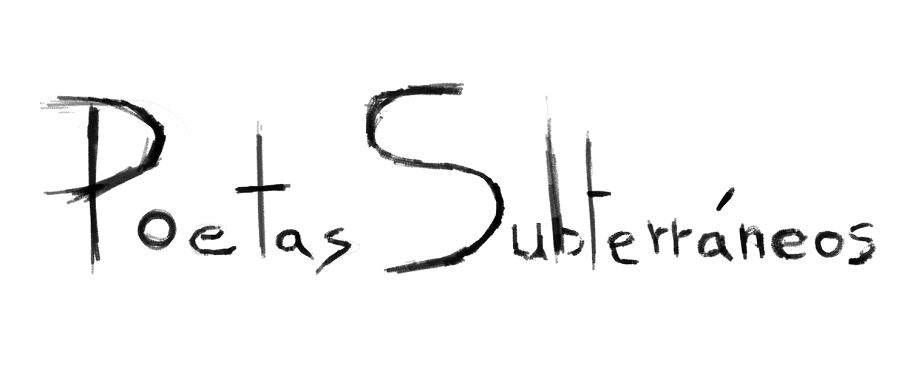

No hay comentarios:
Publicar un comentario